Hay una escena que resume a la perfección la extraña esquizofrenia de nuestro momento tecnológico. Ocurrió a principios de 2024. Tesla publicó un vídeo de Optimus, su mesías robótico, doblando una camiseta. La cámara, con esa estética de laboratorio aséptico que tanto gusta en California, mostraba unas manos metálicas cogiendo con parsimonia una prenda negra y plegándola sobre una mesa. El gesto era lento, casi meditabundo. Era, en apariencia, la domesticación definitiva de la máquina: el autómata convertido en amo de casa.
El vídeo, por supuesto, se hizo viral. Pero entonces, los nuevos teólogos de nuestro tiempo, los analistas de frames en redes sociales, notaron algo extraño. Una vacilación casi humana, un temblor impropio de un algoritmo. En la esquina inferior derecha del plano, una mano humana entraba y salía de cuadro, como un director de escena torpe. La sospecha se convirtió en burla cuando el propio Elon Musk, profeta en jefe de esta nueva religión, admitió con la boca pequeña que, bueno, el robot no estaba actuando de forma autónoma. Aún no.
Aquella camiseta mal doblada no es una anécdota. Es el pliegue que revela la verdad: la robótica humanoide de propósito general, tal y como nos la venden, es un espectacular truco de magia. Y para entender el truco, no hay que mirar a los ingenieros, sino a un filósofo francés del siglo XVII y a su crítico más mordaz.
Un Fantasma con un mando de PlayStation
En 1641, René Descartes nos partió por la mitad. Propuso que el ser humano era una extraña amalgama de dos sustancias: la res extensa (el cuerpo, una máquina de carne y hueso sujeta a las leyes de la física) y la res cogitans (la mente, una entidad inmaterial, pensante y libre). El gran problema de su teoría, el que le torturó hasta el final, fue explicar cómo demonios se comunicaban ambas. ¿Cómo un pensamiento, un fantasma inmaterial, podía hacer que un brazo se moviera?
Trescientos años después, en 1949, el filósofo Gilbert Ryle se burló de esta idea acuñando uno de los términos más brillantes de la filosofía del siglo XX: "el fantasma en la máquina". Para Ryle, el dualismo cartesiano era un "error categorial", un disparate lógico como visitar la Universidad de Oxford y, tras ver los colegios, las bibliotecas y los laboratorios, preguntar: "¿Pero dónde está la Universidad?". La mente, decía Ryle, no es un piloto espectral manejando un cuerpo; es, simplemente, el conjunto de todas las habilidades y disposiciones de ese cuerpo.
La ironía es tan deliciosa que casi parece escrita por un guionista. Setenta y cinco años después del rapapolvo de Ryle, la vanguardia de Silicon Valley ha invertido miles de millones de dólares en demostrar que, para hacer funcionar un robot humanoide en 2025, sí necesitas un fantasma en la máquina.
El ejemplo más descarado ocurrió en el evento "We, Robot" de Tesla. Allí, los robots Optimus no solo doblaban camisetas, sino que servían bebidas, jugaban y posaban con una naturalidad pasmosa. Parecía el futuro, servido en bandeja de plata. La realidad, revelada por la propia compañía, es que gran parte de esa autonomía era una farsa. Era teleoperación. En una sala contigua, fuera de plano, un ejército de fantasmas muy materiales, con cascos de realidad virtual y mandos de control, movían los hilos. El robot no era un ser autónomo; era una marioneta carísima. El fantasma en la máquina existe, solo que ahora cobra por horas y, probablemente, usa un mando de PlayStation.
El Casino del Aprendizaje y la Venganza del Mundo Real
Los defensores de esta tecnología argumentan que esto es solo una fase temporal. Que el verdadero salto vendrá del Aprendizaje por Refuerzo (RL), y más concretamente, del Deep Reinforcement Learning (Deep RL). La idea es seductora: en lugar de programar cada movimiento, creas una simulación por ordenador y dejas que la IA "aprenda" por sí misma a base de millones de intentos y errores, recibiendo recompensas virtuales cuando hace algo bien. Es como entrenar a un perro, pero con una paciencia infinita y una factura eléctrica monumental.
El problema es que este método tiene la misma relación con la realidad que una partida de póker online con sobrevivir en la selva. En el casino digital de la simulación, el robot puede permitirse fallar un millón de veces para aprender a coger un objeto. El coste de cada fallo es cero. En el mundo real, un solo fallo puede significar un jarrón de la dinastía Ming hecho añicos, un cortocircuito o un dedo amputado.
Esta brecha insalvable es lo que los ingenieros llaman el problema del sim-to-real transfer. Y es aquí donde la Paradoja de Moravec, esa vieja ley no escrita de la robótica, vuelve para reírse en nuestra cara. Conseguimos que una IA componga sinfonías o descubra nuevas proteínas (tareas que nos parecen el culmen de la inteligencia), pero fracasamos estrepitosamente en enseñarle a caminar sobre una alfombra arrugada o a abrir un bote de pepinillos (tareas que un niño de tres años domina).
La razón es que el mundo físico es un infierno computacional. La fricción, la gravedad, la elasticidad, la luz impredecible... cada interacción con la realidad es una negociación con un caos de variables que ninguna simulación puede replicar por completo.
Inversores, ingeniería control y el Problema de la Mano
Entonces, si los desafíos son tan fundamentales, ¿por qué vemos estas demostraciones espectaculares? ¿Por qué se invierten miles de millones en humanoides que, en el fondo, son poco más que actores de doblaje corporal?
La respuesta está en la audiencia. Quienes firman los cheques no suelen ser expertos en ingeniería de control. Un inversor de capital riesgo entiende una curva de crecimiento exponencial en el rendimiento de un software; entiende mucho menos las limitaciones físicas de un actuador o la intratabilidad del problema del contacto en robótica. Es infinitamente más fácil vender un PowerPoint con la promesa de una "IA general encarnada" que explicar por qué una bisagra sigue siendo un problema de ingeniería no resuelto.
Lo que Tesla y otras startups están vendiendo no es un producto, es una narrativa. Una resurrección del sueño cartesiano: la promesa de que un "alma" de software (un modelo de lenguaje gigante, una red neuronal) puede descargarse en un cuerpo y, por arte de magia, darle vida y sentido. De hecho, ¡Tesla se encuentra ahora atrapado en un problema enorme, el Problema de la Mano Robótica!
La mano humana tiene 27 grados de libertad y está controlada por 20 músculos de la mano y 20 del antebrazo. La mayor parte de la potencia la desarrollan los músculos del antebrazo y los músculos intrínsecos de la mano, cruciales para el control preciso. Los músculos intrínsecos de la mano son esenciales para el control preciso y la propiocepción, cruciales para tareas como tocar el piano o desmontar un coche. La mano de Tesla Optimus tenía 22 grados de libertad. Todo esto requiere un 80 % de todo el esfuerzo de ingeniería para replicar su versatilidad y destreza en una mano robótica.
Fabricar la mano robótica a escala es 100 veces más difícil que diseñarla, según Elon Musk, y convierte este problema en uno enorme y jerárquico, ya que algunos músculos no pueden moverse de forma independiente.
Pero como Gilbert Ryle nos advirtió, es un error de categoría. La inteligencia no es un fantasma que se pueda trasplantar. Es el resultado de un cuerpo y un cerebro que han evolucionado juntos durante millones de años en una danza constante con la brutal y maravillosa física del mundo real.
No digo que los humanoides no vayan a existir, pero hay muchos desafíos por resolver antes de que la economía de los humanoides pueda funcionar. El progreso es asombroso, pero lograr que el valor supere el costo es realmente difícil: habrá que encontrar robots de muy bajo costo y de alta productividad.
El robot que doble nuestra ropa llegará, probablemente. Pero no será el resultado de un software milagroso instalado en un maniquí con ínfulas. Será la culminación del trabajo de esos "fontaneros" olvidados de la ingeniería que luchan con la fricción, el equilibrio y la fragilidad de un mundo que no se puede simular. Mientras tanto, seguiremos asistiendo a un teatro de marionetas de alta tecnología, aplaudiendo al fantasma y haciendo como que no vemos los hilos. Y también queda una pregunta importante: ¿de verdad la gente quiere humanoides en sus casas?
Ya veremos.



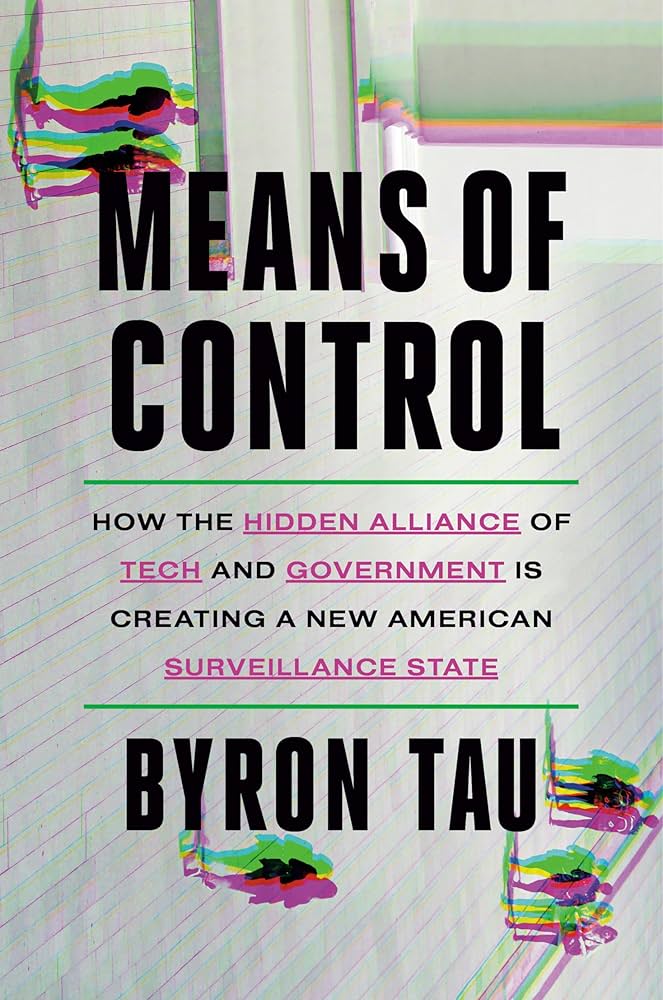

0 comentarios:
Publicar un comentario